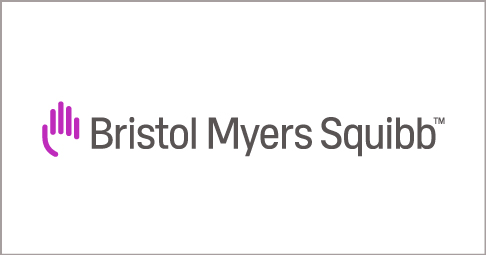No son animales callejeros pero no tienen dueño. Viven, duermen y caminan libremente en las plazas y calles de Chile, en los pueblos andinos más remotos así como frente al palacio presidencial de La Moneda. son los peras comunitarias, perros callejeros que siempre han pertenecido al paisaje urbano latinoamericano y que hoy una ley reconoce y protege como “perros que no tienen un dueño determinado, pero a los que la comunidad alimenta y ofrece cuidados básicos”. Promulgada por la presidenta socialista Michelle Bachelet en 2017 y entró definitivamente en vigor este año, la “Ley Cholito” establece que los perros callejeros deben ser registrados, microchipados a costa de las autoridades locales y cuidados. y mantenido por la comunidad en la que viven. Corresponde a los residentes locales proporcionarles agua y comida, recoger sus excrementos, albergarlos y cuidarlos si es necesario. La ley contiene muchas otras normas que nos parecen ciencia ficción (desde la prohibición de adiestrar perros para aumentar su agresividad hasta la prohibición de venderlos en la calle), pero son los perros comunitarios los que se ganan la atención y el cariño de los turistas. Para empezar, todos son de tamaño mediano a grande, bastante grandes y duermen la mayor parte del tiempo, dormitando en las esquinas o a las puertas de las tiendas, frente a las iglesias o alrededor de los restaurantes, maravillosamente perezosos e indolentes como un perro feliz. puede ser.
Hay cuencos de comida y agua por todas partes., y siempre hay algún transeúnte que se detiene para ofrecer algún capricho. Les encantan las caricias y los mimos de los humanos, quienes les devuelven el favor frotándose o agachando la cabeza: pero al cabo de un rato, se alejan para volver a dormir o saludar al siguiente humano. Duermen en perreras o refugios habilitados por la comunidad, o en las puertas de los edificios. Rara vez cruzan la calle y, cuando lo hacen, todo el tráfico se detiene como si pasara una ambulancia. Caminan siempre despacio (en diez días sólo he visto a dos corriendo, no sé quién), descansando y estirándose con una lentitud estudiada, en marcado contraste con la agitación a veces desordenada de los humanos, con el frenesí del tráfico, con la ruidos de la ciudad. A menudo están solos, a veces en grupos de dos o tres: pero también están siempre juntos, porque mientras caminan se encuentran, saludan, se van y se reencuentran. Casi nunca ladran, y si lo hacen debe ser por un motivo importante: pero al cabo de unos segundos regresa el silencio. Más que perros, se parecen a los gatos: en realidad, como explican Raymond y Lorna Coppinger en “Perros”, son lo más parecido hoy en día al “primer perro” que empezó a frecuentar los pueblos humanos en el Neolítico. Es decir, constituyen una comunidad separada e independiente de la comunidad humana, y sin embargo estrictamente interconectadas: en el Neolítico sirvieron principalmente como vertederos, hoy siguen dependiendo enteramente de nosotros para alimentarnos pero, en lugar de custodiar o defender, ofrecer abrazos. y a cambio oxitocina, la hormona del placer que nuestro cerebro libera cuando acariciamos a un animal.
En San Miguel, el barrio suburbano de Santiago cubierto de murales, conocí a Egipcio, un perro castaño y peludo que se llama así porque, me explicó un transeúnte, tiene los ojos ligeramente almendrados como los de un faraón. En un pueblo al pie de los Andes conocí a Choclo, una especie de braco rubio que, dicen en el pueblo, tiene “casi veinte años”; junto a él, un gatito blanco y negro que busca caricias. Cada perro tiene un nombre, y por supuesto un carácter, una preferencia, un vicio, una costumbre, y en la comunidad hablamos de él como de un vecino. Y, al igual que con los vecinos, a veces nos ignoramos o apenas nos saludamos, y a veces nos detenemos para charlar y tal vez compartir una comida. No sé si alguien ha estudiado científicamente el fenómeno, pero estoy convencido de que el índice de felicidad de los chilenos, y quizás también la calidad de su sistema cardiovascular, está por encima del promedio. Sin duda, la imagen de serenidad y equilibrio que transmite la peras comunitariasdía tras día, es extraordinario y contagioso: como si incluso en el corazón sucio de nuestras caóticas ciudades fuera posible, milagrosamente, vivir y sentir la libertad del mundo natural.

“Unapologetically coffee amateur. Introvert. Zombie nerd. Evil analyst. Certified music ninja. Passionate TV pioneer. Scholar of alcohol.”